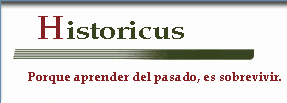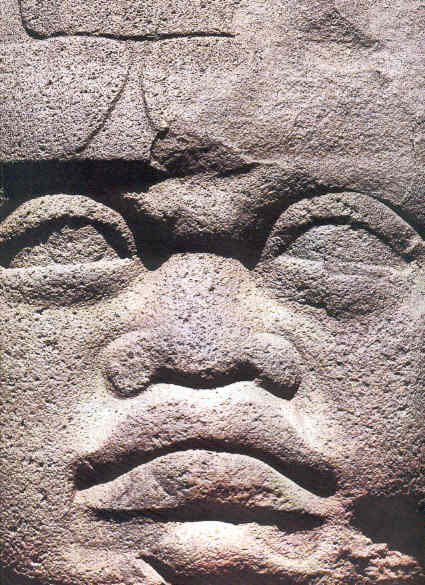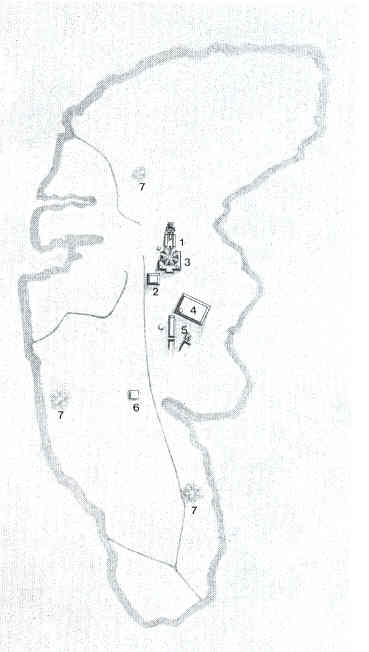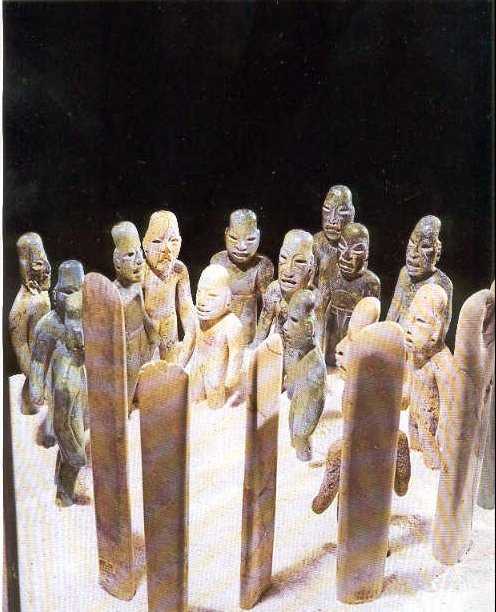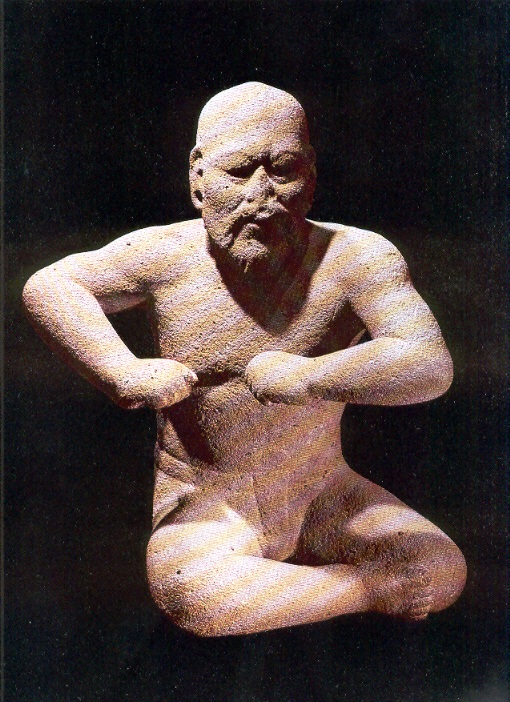Los Olmecas
Olmeca es un gentilicio que significa "los del país del
hule"; designa a los pueblos que se asientan definitivamente en las costas
del golfo de México, Veracruz y Tabasco, ya aquellos que de ahí se movilizan
para infiltrarse en varias zonas. Los focos de difusión se diversifican en el
tiempo y el espacio, y por ello al estudiarlos se dividen en olmecas
arqueológicos y olmecas históricos. Se desconoce su lugar de origen y su ruta
migratoria.
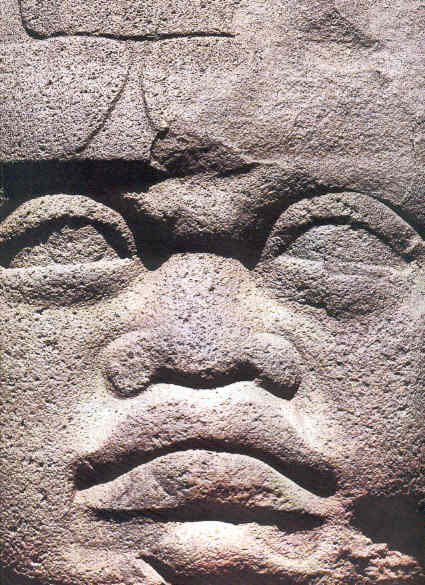 [1] Los
estudios sobre su apariencia física son muy limitados: no se ha podido
encontrar un solo esqueleto olmeca debido a que el tipo de suelo que habitaron,
extraordinariamente húmedo, acabó con todo resto orgánico. En las muy numerosas
figurillas hechas en barro y en diferentes especies de piedra y esculturas
monolíticas, encontramos básicamente dos tipos humanos. Las características
generales son: de baja estatura y cuerpo armonioso tendiente a la obesidad;
braquicéfalos, con caras redondas; mofletudos; nucas abultadas; ojos oblicuos
frecuentemente abotagados con pliegue epicántico; cuello corto, mandíbulas
poderosas, labios gruesos con comisuras hundidas. Si analizamos estos rasgos es
fácil diferenciar los dos tipos: el pliegue epicántico representa al mongólico,
y los demás al negroide, pero éstos no son suficientes para probar la presencia
de la raza negra entre los olmecas, más aún cuando se observa la gran variedad
de negros originarios del continente africano que no poseen esos rasgos.
[1] Los
estudios sobre su apariencia física son muy limitados: no se ha podido
encontrar un solo esqueleto olmeca debido a que el tipo de suelo que habitaron,
extraordinariamente húmedo, acabó con todo resto orgánico. En las muy numerosas
figurillas hechas en barro y en diferentes especies de piedra y esculturas
monolíticas, encontramos básicamente dos tipos humanos. Las características
generales son: de baja estatura y cuerpo armonioso tendiente a la obesidad;
braquicéfalos, con caras redondas; mofletudos; nucas abultadas; ojos oblicuos
frecuentemente abotagados con pliegue epicántico; cuello corto, mandíbulas
poderosas, labios gruesos con comisuras hundidas. Si analizamos estos rasgos es
fácil diferenciar los dos tipos: el pliegue epicántico representa al mongólico,
y los demás al negroide, pero éstos no son suficientes para probar la presencia
de la raza negra entre los olmecas, más aún cuando se observa la gran variedad
de negros originarios del continente africano que no poseen esos rasgos.
Desde el punto de vista arqueológico, lo que hace
peculiar a la "cultura madre" es una tradición de formas artísticas,
tecnológicas y agrícolas que, al heredarlas los olmecas, las modifican o
adaptan a las necesidades del hábitat que ocupan. Mientras la mayoría de los
pueblos antiguos debe luchar contra la sequía careciendo de irrigación, los
olmecas, por el contrario, se debaten contra la selva y el agua, especialmente
en La Venta, isla de extraordinaria belleza pero de clima húmedo y agresivo. La
zona pantanosa y el monte alto de vegetación feraz impide el fácil desplazamiento
por tierra. En cambio poseen en abundancia "caminos que andan", ríos en cuyas márgenes desarrollan una
agricultura intensiva, si bien las
siembras frecuentemente se malogran por las inundaciones. En el monte alto el
sistema es de roza y quema. Se cree que los olmecas complementaban su ali-
mentación con carne de venado, tapir,
jabalí, mono, jaguar,
tlacuache e iguana, y entre las
aves el pato silvestre; todos ellos
animales que aún se encuentran en la zona.
La región limita al norte con el golfo de México, al sur con las
primeras estribaciones de las sierras, al oeste con el río Papaloapan y al este
con la cuenca del Blasillo - Tonalá. El océano y las montañas estrechan el
territorio pero no lo cierran: el Papaloapan y los lagos conectados con los
ríos Limón y Cacique constituyen amplias vías de comunicación.
Entre los grandes sitios de la zona metropolitana
olmeca se encuentra, junto con Tenochtitlan y Potrero Nuevo, una reducida área
entre los ríos Coatzacoalcos y
Chiquito: San Lorenzo. Su origen se señala hacia 1,200 a. C y
concluye en el 300 d. C; al igual que la cultura olmeca. Es
construido en una plataforma artificial
de 50 m de altura sobre las sabanas que lo rodean; es de forma irregular y tres
de sus lados muestran numerosas barrancas hechas por la mano del hombre
tal vez con el fin de evitar inundaciones. Las características, simbólicamente, son similares a las de la
gran pirámide de La Venta que tiene entradas y salientes. La planificación de
ambas ciudades es semejante. Se han encontrado restos de montículos de casas,
aproximadamente 200, que por lo general se dis- tribuyen en grupos de tres
alrededor de un patio. Esta distribución será típica en varias ciudades
mesoamericanas, entre ellas la
maya. Los monumentos tienen una
orientación norte - sur .
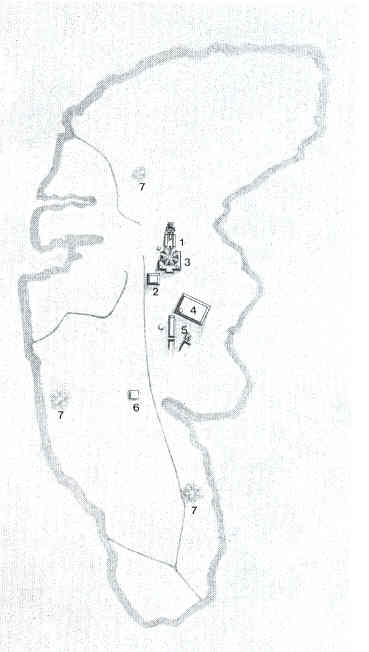
[2] El río Tonalá, límite actual entre Veracruz y
Tabasco, forma junto con sus afluentes una región pantanosa en la que hay
varias islas. En una de ellas, a 15 km del golfo, los olmecas levantan La
Venta, centro principal. No obstante que el urbanismo no cristaliza
en esta cultura, aquí se fijan una serie de principios. La superficie total de la isla es de 5.22 km2. En la parte
central se distribu- yen los edificios ceremoniales ocupando una área más o
menos rectangular, con la pirámide principal al centro, montículos y monumentos
al norte y al sur. La gran pirámide está construida de barro acumulado hasta
alcanzar 100 m de diámetro. Es trunca y se caracteriza por los 10 salientes y
entrantes de su peculiar arquitectura. La pirámide al norte, situada en una
área limitada por columnas de basalto, presenta ya el uso del talud para
conformar terrazas superpuestas y escalonadas. Es aquí donde aparecen edificios
adosados a otros principales, que serán copiados por los teotihuacanos. Los distintos barros de colores, cuidadosamente seleccionados y traídos de
otros lugares, sirven para unir bloques de basalto, cubrir superficies y colorear estéticamente la ciudad. La sección
que ocupan los monumentos se rige por un eje central; a diferencia del de
Teotihuacan, construido por una inmensa calzada, el de La Venta es una línea
imaginaria que corre de norte a sur, pasando por el centro de la pirámide
principal.
En La Venta se ha encontrado la monumental Tumba A,
formada con pilotes de basalto, y una inmensa ofrenda de piezas
extraordinariamente bellas talladas en jade. No existe ofrenda similar en
ningún otro centro. Eso hace pensar a muchos que todos los otros sitios olmecas
más o menos contemporáneos constituyen un estado en cuya capital, La Venta, se
entierra a los grandes jefes. Además, La Venta posee la pirámide mayor, la planificación más cuidadosa (aunque
también en San Lorenzo se encuentra un eje similar que se señala por monumentos
escultóricos). A lo largo de 400 años se conserva como centro
de importancia y llega a ser ornamentado con medio centenar de
monolitos.
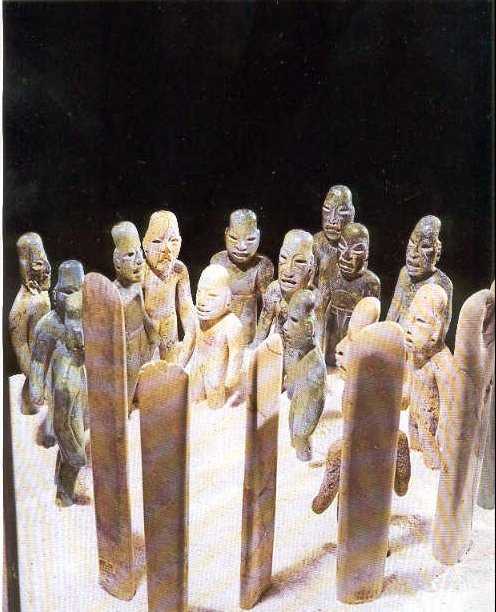 [3]
La escritura y el calendario ( este último no puede existir sin la
primera ) son evidentes en el periodo Olmeca II, y más abundantes en el III.
Las que se conocen como Series Iniciales mayas o Sistema de Cuenta
Larga, durante mucho tiempo se consideran sistemas de computación inven- tados
por los mayas. Pero en 1939, se
encuentra en Tres Zapotes, una estela fragmentada con el sistema de la Serie
Inicial perfectamente estructurado.
Esta estela, la C, parece referirse al baktún 7, dos baktunes antes de que se
desarrolle el periodo Clásico maya, y
es claramente, como ocurre invariablemente en Tres Zapotes, una estela olmeca. Muchos años después, en
marzo de 1970, el campesino Esteban Santos localiza el fragmento faltante de la
estela, lo que comprueba que la lectura hecha por Stirling, 7.16. 6.16. 18.6 etznab
1 uo es correcta. Además se verifica que la escritura
aritmética a base de puntos y rayas es invención olmeca, y que los primeros en
dividir el año en 19 meses, cada mes de 20 días excepto uno de 5, y en crear
los glifos para representar estos ciclos son los olmecas.
[3]
La escritura y el calendario ( este último no puede existir sin la
primera ) son evidentes en el periodo Olmeca II, y más abundantes en el III.
Las que se conocen como Series Iniciales mayas o Sistema de Cuenta
Larga, durante mucho tiempo se consideran sistemas de computación inven- tados
por los mayas. Pero en 1939, se
encuentra en Tres Zapotes, una estela fragmentada con el sistema de la Serie
Inicial perfectamente estructurado.
Esta estela, la C, parece referirse al baktún 7, dos baktunes antes de que se
desarrolle el periodo Clásico maya, y
es claramente, como ocurre invariablemente en Tres Zapotes, una estela olmeca. Muchos años después, en
marzo de 1970, el campesino Esteban Santos localiza el fragmento faltante de la
estela, lo que comprueba que la lectura hecha por Stirling, 7.16. 6.16. 18.6 etznab
1 uo es correcta. Además se verifica que la escritura
aritmética a base de puntos y rayas es invención olmeca, y que los primeros en
dividir el año en 19 meses, cada mes de 20 días excepto uno de 5, y en crear
los glifos para representar estos ciclos son los olmecas.
Si bien la estela C de Tres Zapotes permite
identificar la fecha completa más antigua, se han encontrado en Monte Albán
otras incompletas, pero anteriores. Ejemplos principales son los hallazgos de
las estelas 12 y 13 de Monte Albán que contienen fechas con barras, puntos y
glifos calendáricos que el carbono fecha hacia 600 a. C; o la de 800 a. C;
encontrada en los Altos de Guatemala.
La invención de la escritura se registra en Monte
Albán, Oaxaca. Cabe subrayar que una cosa es la escritura jeroglífica y otra el
sistema jeroglífico necesario para establecer un calendario. Esta escritura propiamente
dicha aparece en otras inscripciones en
el área olmeca. En el monumento 13 de
La Venta, por ejemplo, se ven varios glifos y uno de ellos
representa un pie con el que se designa emigración, viaje, símbolo que se
utiliza hasta el momento de la Conquista por culturas tan lejanas en el tiempo
como la azteca. En el monumento lO de San Lorenzo hay un personaje que ostenta
el glifo de las bandas entrecruzadas o X, el cual aparece con extraordinaria
frecuencia; representa entre los olmecas ( y también entre los teotihuacanos )
las manchas de la piel del tigre, y posteriormente entre los mayas será un
símbolo celeste o del fuego. En
suma, existe ya un catálogo de los glifos
o símbolos olmecas que, junto con
algunos de los zapotecas, llegan al área maya donde sirven de base para el
desarrollo del extraordinario sistema de escritura de estas civilizaciones. Lo
mismo sucede con los glifos calendaricos que son llevados por los mayas a altos
niveles de perfección. Sin embargo, algunos de ellos permanecen inalterados
hasta el fin de Mesoamérica.
Respecto a
la religión, los antecedentes olmecas para los mayas y otras culturas, son:
el politeísmo (al menos durante un cierto tiempo ), una serie de dioses
relacionados con el Inframundo y el complejo Quetzalcoátlico, y la idea de
animales - hombres fantásticos, que combinan los rasgos humanos con los de la fauna de la región.
Semejante carácter híbrido a veces lleva a concebir
imágenes monstruosas. Esto procede del concepto del nahual. En ciertas épocas de la historia
mesoamericana, animales como el
jaguar, la serpiente, el murciélago o el águila alcanzan alguna preeminencia, y al combinarse entre sí o con los seres humanos, se convierten
en nahuales. Si los mismos son de grupo y no individuales, entonces en
cierta forma son totémicos.
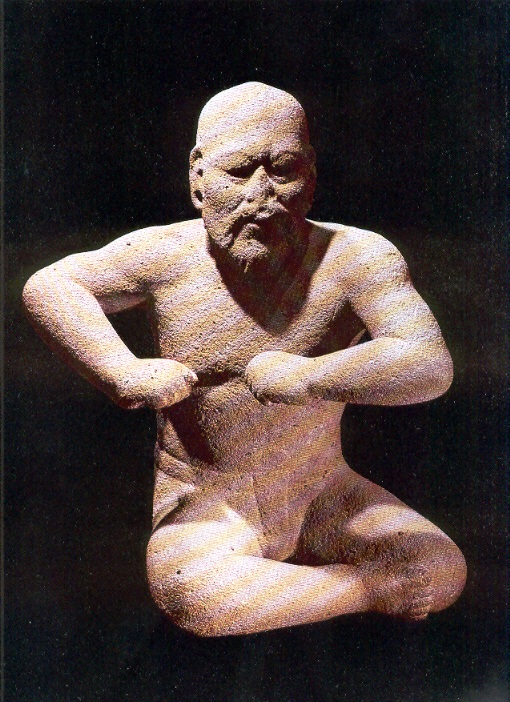 [4] Otros antecedentes serían el culto al jaguar, y la
relación entre éste y el jade, que representan el corazón de la tierra. Desde
esta época el jade se vuelve el material más apreciado en Mesoamérica, pero
ningún pueblo posterior talla el jade como los olmecas ( es posible que los
jaguares sean también entidades espirituales infantiles, tales como los
llamados "chaneques" en Veracruz y otras partes; entre los mayas
serían los alux ); la relación pájaro - monstruo, usado más bien como
jeroglífico, antecesor de las aves fantásticas adoradas por los mayas; en Tres
Zapotes, se han encontrado pequeños conductos cerca de entierros, y posiblemente son aquéllos el antecedente
de los "psico - ductos" como en Palenque; la idea del sacrificio,
particularmente del ser humano, aunque no se puede asegurar su práctica entre
la mayoría de los pueblos del Clásico. Entre los diferentes tipos de entierro,
además del sencillo en un hoyo abierto en la tierra, se usan los chultunes, oquedades naturales o cisternas
excavadas, las cistas con muros toscos de mampostería cuyo tamaño es el mismo del muerto, ataúdes hechos de losas, cubiertos con una
tapa, y en cámaras construidas en montículos.
[4] Otros antecedentes serían el culto al jaguar, y la
relación entre éste y el jade, que representan el corazón de la tierra. Desde
esta época el jade se vuelve el material más apreciado en Mesoamérica, pero
ningún pueblo posterior talla el jade como los olmecas ( es posible que los
jaguares sean también entidades espirituales infantiles, tales como los
llamados "chaneques" en Veracruz y otras partes; entre los mayas
serían los alux ); la relación pájaro - monstruo, usado más bien como
jeroglífico, antecesor de las aves fantásticas adoradas por los mayas; en Tres
Zapotes, se han encontrado pequeños conductos cerca de entierros, y posiblemente son aquéllos el antecedente
de los "psico - ductos" como en Palenque; la idea del sacrificio,
particularmente del ser humano, aunque no se puede asegurar su práctica entre
la mayoría de los pueblos del Clásico. Entre los diferentes tipos de entierro,
además del sencillo en un hoyo abierto en la tierra, se usan los chultunes, oquedades naturales o cisternas
excavadas, las cistas con muros toscos de mampostería cuyo tamaño es el mismo del muerto, ataúdes hechos de losas, cubiertos con una
tapa, y en cámaras construidas en montículos.
Como resultado de la eclosión de la cultura olmeca,
en varias regiones como Oaxaca, la cuenca de México, la costa del golfo y el área maya, se empieza a desarrollar una serie de culturas locales, base del
futuro periodo Clásico.
En esta fase, desde 800 a. C;
hasta principios de nuestra era,
el motivo religioso se acentúa y es la fuerza motriz que da a los
pueblos ese carácter ceremonial y hierático. Con el inicio de la construcción
de grandes templos ceremoniales y el culto a los muertos, surgen también los
patrones precursores de la casta sacerdotal que monopoliza la ciencia y el
poder político. En la erección de estelas y monumentos se representan seres
sobrenaturales cuyos símbolos, fisonomía y parafernalia se repiten
constantemente y son base de futuros dioses de simbología inamovible. Es decir
aparecen las deidades que serán comunes.
En esta época, surgen dentro del área maya (Chiapas
y Guatemala) sitios de suma importancia por poseer todavía reminiscencias
olmecas mezcladas con muchos rasgos
mayanses y otros de influencia teotihuacana: Kaminaljuyú, situada en
las goteras de la actual capital de Guatemala;
El Tránsito, Monte Alto, Bilbao,
Abaj Takalik y el lobo en la
costa guatemalteca; en la chiapaneca,
Izapa, Tzutzuculi y Tiltepec, y en la
depresión central, Chiapa de
Corzo, San Agustín y una región cercana
al cerro Ombligo junto a Ocozocuautla.
Muchos fragmentos de escultura de esta época se descubren como material
de relleno en los edificios de Chinkultic, en los altos orientales de Chiapas, y pertenecen al periodo Clásico maya.
En Kaminaljuyú, área de 5 km2, se han encontrado
más de 200 montículos. Uno de ellos, el
E-III-3 mide 20 m de alto y tiene una base de 80. Dos tumbas escalonadas dan
acceso a la parte central donde se llega a encontrar un esqueleto sobre una
litera de madera, rodeado de ofrendas. Los montículos sostienen originalmente
unas chozas-templo, como lo prueban los hoyos abiertos en el piso de barro de
la parte superior, en la cual se colocan los postes de las esquinas.
Kaminaljuyú presenta una gran influencia teotihuacana. La fase denominada
Miraflores es la más importante: a ella pertenecen el edificio E-III-3
y las estelas 4, 9, 10 y 11 que revelan un intenso trabajo en la actividad
lapidaria, además de la escultura. Aquí se encuentra el juego de pelota característico
del altiplano guatemalteco, "palangana", con la cancha cerrada por
los cuatro lados.
Situado a la orilla de un río y con una serie de
vertientes a su alrededor, Izapa posee cerca de 150 montículos, algunos hasta
de 22 m de altura. Entre ellos hay plataformas alargadas, altares, basamentos
piramidales y canchas para el juego de pelota que corresponden a una época
posterior a la que se describe.

[5]
Los edificios están dispuestos alrededor de plazas,
lo que presupone nivelar gran parte del terreno y agregar terraplenes para
obtener así la uniformidad deseada. Lo más importante de Izapa es la
integración de la escultura a la arquitectura. Gran número de monumentos están
asociados con los cuadrángulos que forman las plazas. Se han encontrado 75 estelas, 60 altares y dos tronos. Muchas son las
esculturas exentas, estatuas pequeñas, portátiles. Hay en abundancia columnas,
esferas, pilas, brocales, cuencos y relieves grabados en piedras burdas. Es
aquí donde aparece la combinación estela-altar que después se vuelve tan común
en las ciudades clásicas como Tikal. El simbolismo predominante está en clara relación con el ritual del
agua. La abundancia de incensarios revela la importancia de Izapa como centro
ceremonial, santuario de peregrinaciones con función de mercado. Además llega a
controlar la producción agrícola de la costa.
Chiapa de Corzo, que se construye a la orilla del
río Grijalva, controla gran parte de la navegación del mismo. Un centenar de
montículos presenta pirámides, grandes plataformas para habitaciones y
servicios de jerarquías mayores. En los montículos 1 y 5 se descubren las más
grandes ofrendas cerámicas del lugar. Hay piezas provenientes de la época más
antigua de Monte Albán; cerámica decorada con la técnica del "negativo"
que se importa desde El Salvalor y se conoce como Usulután. La más
copiosa es una variedad bañada en rojo pulido semejante a la que se fabricará
en Kaminaljuytl, Izapa y gran parte del
área maya. Se han encontrado puntas de lanza trabajadas con sílex; conchas ricamente
caladas y objetos de jade: aretes con dientes de jaguar, pecarí y jabalí;
navajas de obsidiana; mosaicos de
piedras finas sobre un respaldo de concha; restos de cinabrio y objetos de
pirita. Entre los hallazgos de mayor importancia se cuentan los de la Tumba 7
del montículo 1: dos fémures humanos,
uno de los cuales tiene un tubo tallado en un extremo como para ser
introducido en otro objeto. Se
desconoce su utilidad, pero el tallado en relieve profundo, con detalles de
incisión, hace evidente el trabajo artístico.
El otro hueso. incompleto, conserva tres figuras. Una tiene nariz chata,
labios gruesos y dientes prominentes, igual que las esculturas de la primera
época de Monte Albán; la segunda es semejante al monstruo jaguar, pero sin
barba, y la tercera es un animal mitológico con características de pez. En el
otro se ven dos figuras contrapuestas: una lleva la máscara barbada del
monstruo jaguar, antiguo dios de los olmecas venerado también por los mayas. La
máscara de la otra figura representa dos aspectos de un dios, el pájaro y la
serpiente. Se supone que la escena representa el mito de la emergencia de
criaturas del fondo del agua o de las nubes. Entre los mayas las imágenes son
siempre descriptivas y simbólicas, y existe la idea de que toda inscripción o
grabado en los objetos, los anima, los penetra de espíritu.
En el caso de los huesos humanos labrados, el
fenecido "no obstante que se haya descarnado, que haya perdido el
aliento, la estera y la sandalia,
tendrá la protección de los dioses”.
[1] Acercamiento a los rasgos de una cabeza olmeca. Foto: Sin datos
[2] Dibujo de la isla de La Venta. Autor: Sin datos.
[3] Ofrenda número 4, La Venta. Foto: Francisco Uribe
[4] El Luchador Olmeca. Foto: Beth Hansen
[5] Estela Olmeca. Foto: Beth Hansen